SOMOSMASS99
Javier Tolcachier* / Pressenza
Martes 13 de diciembre de 2022
Mientras millones de ojos, incluido el de este reportero, devoran los coloridos incidentes del circo organizado por la monarquía dinástica qatarí en connivencia con la FIFA, otros eventos, quizás mucho más relevantes para la vida de las personas, continúan teniendo lugar en estas tierras amantes del fútbol.
Así, mientras en las pantallas, los calificativos y la amargura se suceden uno tras otro, en el territorio plagado de rectángulos abiertos con arcos improvisados, el hambre, la miseria y el sufrimiento siguen derrotando a las mayorías, obstinadas a pesar de todo para sobrevivir en un campo inclinado hasta que suena el pitido final.
Peor aún, en vestuarios ocultos reservados solo para las minorías opulentas e insensibles, se están tramando contraataques contra la necesidad de los excluidos de equilibrar sus opciones de vida.
Los contragolpes
Como en innumerables ocasiones anteriores, cada vez que un gobierno actúa para reducir injusticias flagrantes o para aumentar la capacidad soberana de su pueblo, el poder dominante -extranjero y local- ajusta sus miras para derrocarlo, ilegalizándolo, enviando al exilio o eliminando físicamente a sus líderes y cuadros intermedios.
Las mismas minorías de antaño, en alianza con los mismos colonialismos extraterritoriales, ahora utilizan en algunos países sólo métodos ligeramente más sutiles para lograr sus fines inhumanos. Cooptar a los poderes judicial o legislativo del Estado con la colaboración omnipresente de los medios hegemónicos a su servicio, siempre dispuestos a denigrar a quien paga menos o amenaza su monopolio, es hoy el guión preferido para expulsar al virus transformador. En un papel aparentemente más secundario, también se requiere la fuerza bruta de generales supuestamente vinculados al «orden constitucional» para respaldar la medida.
En otros lugares, donde el impulso revolucionario logra transformaciones más rápidas y profundas para alterar las condiciones sociales, la táctica es el aislamiento, el bloqueo, la condena moral y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales – llamadas en la jerga punitiva imperialista «sanciones» – cuyo propósito es evitar que estas revoluciones actúen como modelos para ser replicados y al mismo tiempo asfixiar a sus poblaciones intentando una revuelta interna contra sus gobiernos.
Así, a medida que se manifiesta el clamor popular por condiciones de vida dignas en varias partes de las Américas, las reacciones virulentas de las élites aparecen casualmente como una reacción violenta.
El capítulo más reciente de esta saga de un guión repetido ha tenido lugar en Perú. En la antigua capital del virreinato y del Grupo de Lima (creado por Washington para tratar de arrinconar a la revolución bolivariana y socavar la integración regional), se violó la victoria electoral de un maestro y sindicalista del campo, bajo el pretexto de que buscaba la disolución irregular del parlamento.
La ironía histórica es sorprendente: mientras el discurso del golpe real, para justificar el derrocamiento de Castillo, extiende la sombra del autogolpe de Alberto Fujimori de 1992, fue precisamente el bloque aliado de Keiko, su hija y sucesora, el que desde el minuto cero negó su derrota electoral y puso todos los obstáculos posibles en el camino del gobierno legítimo, tratando de destituirlo de su cargo tres veces en el espacio de un año y medio.
La similitud con lo ocurrido en Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016) con el derrocamiento de Manuel Zelaya, Fernando Lugo y Dilma Rousseff con argumentos pueriles y los mismos actores es abrumadora.
Lo mismo ocurre con la persecución judicial, ya que la sentencia contra la vicepresidenta argentina y principal referente del espacio popular, Cristina Fernández de Kirchner, se dictó sin prueba alguna. Los casos idénticos del ahora electo presidente Lula da Silva, vilipendiado y encarcelado por la prensa y un juez y fiscal a sueldo, y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien, de no haber salido del país como otras figuras prominentes de su gobierno, habría sufrido el destino de su exvicepresidente Jorge Glas, encarcelado durante cinco años para allanar el camino para el reingreso del neoliberalismo en Ecuador, están bien dentro de nuestra memoria.

En Brasil, una vez conocido el resultado que devolvió a Lula a la presidencia, el bolsonarismo intentó emular una vez más el negacionismo trumpista, con la variante barroca de ir a rezar al cuartel para pedir intervención militar.
Tampoco descansa la subversión antidemocrática de la derecha en Bolivia. Al igual que en el proceso constituyente que culminó con la refundación del país en un Estado Plurinacional o el desconocimiento de los resultados electorales que llevaron al golpe de Estado de 2019, las logias dominantes de Santa Cruz protagonizaron un nuevo intento de conmocionar al país, esta vez con la excusa de las fechas del censo nacional.
Mientras tanto, en Chile, después del esquivo resultado en el plebiscito de salida que fue ratificar el nuevo texto constitucional para dejar atrás el legado de Pinochet, los derechistas envalentonados pretenden, como era previsible, reducir la redacción de una nueva constitución a modificaciones cosméticas introduciendo a sus parlamentarios como protagonistas de una nueva convención mixta.
Este panorama muestra señales de alarma que sin duda no pasarán desapercibidas para los gobiernos progresistas de Gustavo Petro, Xiomara Castro y López Obrador, gobiernos que están pisando valientemente el camino accidentado de la pacificación no violenta y el intento de lograr mejoras sociales para sus poblaciones violentas.
Tarjeta roja para el sistema
No es necesario revisar muchas veces los mismos movimientos para entender la estrategia antipopular de los sectores conservadores. La verdad histórica es contundente a este respecto.
La derecha política, representativa del poder establecido y de los intereses geopolíticos de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, no respeta ni respetará ninguna regla si allana el camino para cambios en el esquema capitalista de asfixia y depredación.
Lo mismo es cierto para el llamado imperio, hoy desafiado por el multilateralismo emergente.
Como ya se ha expresado en muchas ocasiones, es ingenuo pensar en la viabilidad de un sistema político democrático y soberano, un gobierno del demos, en el marco de un sistema económico plutocrático cada vez más concentrado y transnacional.
Del mismo modo, es absurdo creer que el debate social puede ser amplio y que las personas pueden tener toda la información que necesitan para tomar decisiones libres, dado que los medios son propiedad de unos pocos conglomerados y que el espacio digital está intervenido por corporaciones al servicio del status quo.
Analizada con mayor profundidad, no es sólo la influencia de comerciantes sin escrúpulos lo que sostiene el sistema, sino también la inercia de valores y esquemas estancados en su interior, lo que impide el surgimiento de un nuevo mundo, de todos y para todos.
El sistema está mostrando claramente su fracaso hoy, dejando a la mayor parte de la humanidad en el frío. Las frases huecas y el discurso hipócrita convencional tienden a ser reemplazados hoy por los gritos regresivos de la ultraderecha, que está emergiendo como una nueva maniobra catastrófica del capital. Lo que se expone es el deterioro irreversible de la democracia formal, apuntando a la profundización hacia una democracia real multidimensional como una luz necesaria en el horizonte político. Es necesario que el pueblo recupere, como en otras ocasiones de la historia, la soberanía que le ha sido arrebatada.
Como aconsejan los sabios de este deporte, que el imperialismo británico introdujo en América Latina para que los trabajadores de sus plantas empacadoras de carne, ferrocarriles, minas y fincas pudieran tener alguna recreación, nosotros, el pueblo, debemos recuperar el control de la pelota.
* Javier Tolcachier es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas, organismo del Movimiento Humanista. Correo: [email protected] Twitter: @jtolcachier
Foto: Madri CR, vía Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution 3.0.

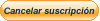

























0 Comentario