SOMOSMASS99
Tomás Guarnaccia y Miguel Savransky / Jacobin
Martes 12 de octubre de 2021
César González es cineasta y escritor; un artista de origen plebeyo de la Villa Carlos Gardel (Buenos Aires) que hace ya varios años se volvió una figura relevante e inquietante de la escena cultural argentina con sus sucesivas publicaciones de libros de poesía (La venganza del cordero atado en 2010, Crónica de una libertad condicional en 2011, Retórica al suspiro de queja en 2015, entre otros) y una filmografía que crece a un ritmo fervoroso: con una copiosa serie de largometrajes, tales como Diagnóstico esperanza de 2013, ¿Qué puede un cuerpo? de 2014, Exomologesis de 2016, Atenas de 2019, Lluvia de jaulas de 2020, entre otros; y también varios cortometrajes, como, por ejemplo, el reciente La nobleza del vidrio de 2021, que se estrenó en mayo en el Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín (FICIC) y que ya está disponible para ver en YouTube.
Encerrado en prisión durante varios años, la experiencia y el saber esotéricos de la calle inscriptos en cuerpo y alma en su trayecto vital maridan en él con un recorrido autodidacta singular por el arte, la filosofía, el cine y la política. Su trabajo artístico y su historia de vida alcanzaron notoriedad pública, sus intervenciones en revistas, radio, televisión y distintos tipos de actividades sociales se hicieron asiduas, articulando siempre un discurso crítico sobre la desigualdad material y las encrucijadas políticas del presente.
Sin embargo, su cine no es para nada ajeno a un montón de problemas económicos que afectan directamente a las condiciones de producción, financiamiento y democratización en el acceso (conseguir dinero para filmar, obtener una cuota de pantalla en cines y festivales). El cine, se sabe, es algo caro, históricamente su realización tiene un sesgo de clase evidente —es un asunto de clases altas o medias— y el resto son excepciones. Así, el mundillo de los festivales de cine no le dio fácil acogida: muchas veces fue dejado de lado. Recién con Lluvia de jaulas tuvo un recorrido más amplio por ese circuito de exhibición y recepción crítica.
González combate sin tregua contra la sobrecodificación institucionalizada de las maneras de mostrar la pobreza y los sectores marginales. Su poética interroga las relaciones de clase y de poder y la vida en los barrios populares, reivindicando potencias, gestos, prácticas y encuentros soterrados —muchas veces descalificados— que quedan por fuera del reconocimiento de los aparatos educativos y académicos de saber formales y centralizados, cuando no son directamente reprimidos (no hay que ir sino apenas unos meses atrás para toparnos con el desalojo en la toma de Guernica, hecho del cual la tapa de su nuevo libro da testimonio).
La villa en muchas de sus películas deviene un mundo pasible de ser habitado subjetivamente; allí se despliega una riqueza sensible y la cámara alcanza a capturar una vitalidad liminar que crece desde abajo en unos cuerpos reales. Pero a la fuerza de esa huella documental se sobreimprimen la fabulación, el juego, la ficción, el relato, el desvío. El villero no es animalizado sino puesto en escena como un ser pensante, singular, opaco, ni dios ni diablo. El exceso no se caretea (su cine muestra las drogas o ciertas formas de violencia, por ejemplo) pero tampoco hay un ensalzamiento de la fisura, ni un nihilismo desencantado y chato, cínicamente cómplice. No se trata de ofrecer vidas ejemplares, proponer una moral de esclavos, entregar la otra mejilla. Tampoco se trata de hacer una obra de costumbrismo, o apoyarse en una estereotipia social audio-visual altamente rígida y cristalizada.
La discusión en torno a estas figuras de la otredad es constitutiva de su propio cine, aunque no lo agote. A través de sus libros y películas piensa y siente el presente desde un punto de vista muchas veces situado en la villa, aunque no siempre circunscrito a ella: en ciertas ocasiones unos versos, una escena o un relato pueden contener otras figuraciones y paisajes, con tonos, emociones y temas universales, o sus películas pueden transcurrir en espacios cerrados, abstractos, alegóricos. Pero como él mismo dice, el origen (bajo) no es garantía de nada: ni de conciencia de clase, ni de subjetivación política, ni de una estética singular; si vale la pena leerlo o mirar su cine es porque sus ideas, sus palabras y sus aventuras cinematográficas valen por ellas mismas, por la fuerza de sus versos o sus planos, por la lucidez de su puesta a prueba de las ideas.
El fetichismo de la marginalidad, su nuevo libro publicado por Editorial Sudestada hace apenas algunas semanas, compila distintos textos escritos a lo largo de los últimos cinco años, muchos de ellos publicados en diversos medios, por medio de los que de alguna manera da testimonio de esa curva del tiempo histórico en que el aparato político del macrismo se hizo con los resortes de poder del Estado, un momento de intensificación salvaje de las oleadas del neoliberalismo en la Argentina.
A lo largo de las páginas, a través de las variadas problemáticas que César aborda en sus ensayos, se materializa un punzante cuestionamiento que no se limita a una crítica sobre las industrias culturales, las imágenes de la marginalidad que estas proyectan y el extractivismo cultural, sino que arremete contra los límites de un progresismo bienpensante, contra las esferas concentradas del poder político-económico, contra el complejo del poder punitivo y carcelario, contra la fatiga y la comodidad enemigas de la crítica.
Así, ausculta el malestar y las transformaciones subjetivas en los barrios populares a partir del arribo de la gendarmería en los territorios, interroga la ambivalencia del auge por abajo del evangelismo y la manera en que las distintas expresiones de la derecha procuran con eficacia canalizar el descontento social a través de la retórica y la pragmática política de la imaginería neoliberal, o celebra la peculiar inventiva en materia de lenguaje y dialectos de los sectores populares, entre otras tantas líneas de reflexión entreveradas en su prosa revulsiva.
Ver la primera parte de la entrevista aquí.
—Pensamos otro bloque de cuestiones que quizás se salen del ámbito estricto de la discusión sobre el cine pero que son también parte importante de los textos de tu nuevo libro. En ciertos tramos del mismo, oficiás de alguna manera como un cronista de las transformaciones acaecidas en las villas y barrios populares, refiriéndote fundamentalmente a un hecho que es un parteaguas: el aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad y el desembarco de la gendarmería en dichas zonas en los últimos años del ciclo de gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Denunciás el maltrato diario e indiscriminado, el horror de una situación de requisa virtual o permanente a la que los territorios fueron sometidos, pero a la vez destacás que ese acontecimiento obtuvo la aquiescencia y la validación de la mayoría de la población de esos mismos barrios. A eso se suma una cierta cuota de resignación, una falta de enojo y rebeldía y una voluntad de querer borrar el origen villero. ¿Qué transformaciones hubo desde entonces en los barrios, tanto en lo social como lo moral, lo intelectual y lo subjetivo?
—Primero y principal, las villas son como una isla pero no están aisladas de la sociedad, no es que se viva dentro de otro régimen u otra estructura social. O sea, las villas están aisladas de un montón de cosas, progresos y cuestiones materiales, pero son parte de la sociedad. Entonces, a nuestra sociedad punitiva le aterra el robo de un celular en la calle pero que ni siquiera puede nombrar como robo a lo que hace una compañía de celulares con millones de usuarios. Somos una sociedad que fue afianzando cada vez más discursos que exacerban la cuestión policial. Ese amor por lo policial, por lo punitivo, por el “hay que matarlos a todos” o la exigencia de pena de muerte, está también en una villa, porque las villas como decía son islas pero no están aisladas. ¿Por qué no van a estar los mismos discursos que están en la clase media? Yo lo leo así, ahora bien, lo que pasa en la villa es que cuando vos querés “que maten a todos” se trata de tus primos, tu hijo, tu hermano, tu papa. Ese fenómeno creo que se da porque hubo una sociedad que radicalizó su postura policial, la vecinocracia ‒como la llama Esteban Rodríguez Alzueta, un amigo que escribió el prólogo del libro‒, el vecino llamando a la policía, haciéndole el laburo a la policía. Yo todo eso lo vivo con mucho pesar, con mucha tristeza, no porque quiera crear una épica de los pibes chorros en los barrios.
¡Qué trampa que nos metieron y que compramos, creemos que son nuestros discursos que no son nuestros! Ahora, a mí me sirve salir del lugar de entender todo de manera maniquea: policía = mala, y así. ¿Quién no sabe que la policía tortura y mata? Pero intento no quedarme solo con eso que todo el mundo progresista dice desde siempre, cuando sin embargo nuestra sociedad es cada vez más policial. Hay que subjetivizar al policía también como a los pibes chorros. En fin, todo esto habla de una falta de conciencia de clase, hay que volver a usar estas palabras que se creían extinguidas. Porque la celebración de una presencia saturadora de las fuerzas de seguridad en los barrios por parte de los vecinos es genuina. Además hay que atender a otro tema: la cantidad de pibes en los barrios que quieren ser policías, lo cual no se explica sólo por lo económico. Es también una cuestión moral y simbólica. Antes que todo da poder. Siendo policía es la primera vez en la vida que un pibe de la villa puede sentir que tiene poder, que lo reconocen, que tiene un nombre. Hay una comunidad que lo reconoce, que sabe su nombre y apellido, cuando antes era un NN. ¿Cómo va a ser menor eso para un ser humano? Todos queremos ser reconocidos. Aunque tampoco hay que descuidar el plano económico, el ingreso a una fuerza de seguridad es la única posibilidad que tienen muchos jóvenes de conseguir estabilidad laboral, trabajo en blanco, seguridad social, obra social para ellos mismos y para sus hijos, vacaciones pagas, aguinaldo, etc. Ahora bien, no hay que perder de vista cómo todo esto transformó la cotidianeidad de los barrios. Una vez alguien me dijo: “Una vez yo fui a la villa y era tan lindo ver a la gente afuera, compartiendo”, todo eso bello, casi mitológico, que tienen los barrios desde afuera, se pierde ante tanta presencia omnipresente de las fuerzas de seguridad, sobre todo porque se pierde la libertad ambulatoria. Los pibes en la esquina ahora dicen: “Pará, van a venir los gendarmes, mejor vámonos adentro”.
El contexto pandémico fue un intensificador de todo esto. En los primeros meses era como Punishment Park (1971) de Peter Watkins: era una caza, salías y venían al segundo. Era como estar en una cárcel. Fueron terribles los excesos que hubo. Para alguien como yo que conocía el barrio antes de la gendarmería, lo ves ahora y es otro barrio, cambió la forma de ser de la gente. En el libro pongo un ejemplo: antes, cuando la policía venía siguiendo a un pibe por el barrio, los vecinos salían a defenderlo o lo escondían, ahora lo entregan. Antes esa actitud era un consuelo, la sociedad te estigmatizaba y te excluía, pero en última instancia en tu barrio te acogían, te sentías defendido.
—Dentro de esta línea de crónicas sobre las transformaciones de la vida en los barrios, además de la militarización, otro aspecto que se destaca en tus textos es el auge en los últimos años del avance del evangelismo en los sectores populares y la ambivalencia de lo religioso. Es un fenómeno que ahora se está discutiendo intensamente y que por ejemplo en Brasil adquirió una fuerza política muy grande. ¿Qué papel creés que juega este emergente en la fisonomía de los territorios?
—No creo que Argentina se transforme en Brasil. No creo que las iglesias acá lleguen a tener tanto poder como lo tienen allá. Argentina es una sociedad bastante laica. Ahora bien, hay que entender cabalmente lo que sucede en una iglesia, la gente no va solo en busca de la promesa del paraíso, algo que suele ser lo primero que se piensa desde un lugar laico; no, la gente va a la iglesia a encontrar colectividad, entusiasmo compartido, baile, gritos, éxtasis. Una persona cuya vida es bastante monótona, acotada y de mucho esfuerzo físico en lo laboral, ¿cómo no va a querer ir a un lugar donde siente tantas emociones positivas? Porque si sacamos a Dios y la simbología, ¿quién de nosotros no tiene una creencia? Yo me junto con personas que piensan más o menos parecido a mí, no tengo amigos macristas ni de derecha, y si éramos amigos de la infancia y ahora son de derecha, ya no son más mis amigos. Esto, dicho así, parece una religión, una secta. Ahora bien, no podemos negar los efectos opresivos y coercitivos de la religión, pero por ejemplo, ahora en pandemia, las iglesias evangélicas fueron un gran espacio de contención social, como también lo fue históricamente la Iglesia Católica. Hay que dejar que la gente crea lo que quiera, porque todos creemos en algo y todos nos aferramos a cuestiones abstractas para darle sentido a la existencia. Dejemos que crean lo que quieran, sabiendo que las iglesias han tenido históricamente vocación de poder. Lutero tuvo vocación de poder, sino no hubiera existido la reforma protestante, no se quedó solo en su dogma, sino que fue e impuso resistencia al Vaticano. Siempre tuvieron vocación de poder y, como digo en el libro, siempre fueron de derecha. Pero hay que dejar que la gente crea lo que quiera creer, porque menospreciar la fe es una de las peores estrategias posibles para combatir su influjo, pararse desde una posición de superioridad no sirve.
—En tu aproximación a la religión está Pasolini detrás, cuando discutís la famosa frase de Marx la ponés en un contexto general, o sea, dejás en claro que es importante no subestimar aquello que sucede ahí, las formas en que la gente está siendo movilizada y hacia qué dirección. Lo mismo teniendo en cuenta lo que hablábamos antes acerca de la transformación del signo valorativo de la presencia de la policía y el control en los territorios, la problematización del odio que crece desde abajo y los micro-fascismos diseminados en las distintas partes del cuerpo social. También afirmás que en muchos casos el pensamiento de la izquierda no posee una comprensión adecuada de las mutaciones contemporáneas de la imagen, y en cambio la derecha explota mejor ese terreno con la retórica y el uso político de la imaginería neoliberal. En este sentido, hay una cita que nos parece importante: “El amor de nuestros tiempos necesita más cólera. […] Es necesario reivindicar un odio distinto al de la derecha, encausarlo hacia la destrucción de la desigualdad material en el mundo.” ¿Podemos encontrar en estos ensayos y reflexiones algunas claves dispersas para disputar a las propuestas “libertarias” o autoritarias de derecha el descontento ante el malestar social, la crisis económica y la precariedad de la vida?
—¿Cómo hay un pobre que vota a Macri? Es un tema con el que hay que tener mucho cuidado para no caer en un lugar de sabio tira-postas. También me pregunto cómo capitalizar ese malestar al calor de las experiencias que ha habido en el mundo, donde el malestar de las masas se capitalizó por derecha. Uno de los principales elementos es dejar de menospreciar a la gente. Es mentira que la gente no sabe, es un gran error creer eso. No puede uno querer imponerle a la gente cómo pensar. La gente sabe, un pobre no necesita que nadie le venga a decir que es pobre, lo vive. Y si no lo sabe poner en palabras, no importa, la experiencia es un discurso también, es un lenguaje. No necesita que nadie venga y le diga: “Che, ¿sabías que sos un explotado del sistema y deberías rebelarte?”. La estructura verticalista que supone que alguien que sabe va a iluminar a otro que no sabe va a derivar siempre en que crezcan el evangelismo y los partidos de derecha. La derecha es astuta y no le dice eso al pobre, sino: “yo sé lo que sentís”, y eso es lo único que necesita la otra persona. Donald Trump, Jair Bolsonaro o el que sea, ganaron haciéndole sentir a las clases populares que sentían y entendían lo que les estaba pasando. Esto es algo histórico, no es reciente, la izquierda siempre tuvo una relación problemática con los pobres y los obreros, una necesidad de ir a iluminar, como si esos lugares fueran oscuridad. “Soy el sol” te va a responder un pibe de la villa cuando lo quieras ir a iluminar. Hay que empezar a darle lugar a la gente de verdad, a la gente de orígenes populares y dejar de hablar por ellos. Somos una sociedad de clases, no somos una sociedad comunista. Mientras vivamos en esta sociedad capitalista vamos a tener que convivir entre distintas clases, con distintos orígenes y experiencias de vida. Se trata de que esté un poco más repartido el asunto, algo tan básico como eso: que cada experiencia tenga su representación.

Exomologesis (César González, 2016).
—Usás críticamente la expresión “extractivismo cultural” para referirte a una lógica social que va más allá de las fronteras del cine y la producción audiovisual, y que modula distintas formas de choque entre los barrios populares y las cárceles y cierta agenda institucional “inclusiva” de la mano del Estado, de los ámbitos educativos y académicos, de distintas disciplinas de las ciencias sociales e incluso de las organizaciones políticas. En el mejor de los casos, incluso reconociendo cierto respeto por la inquietud del militante que se acerca al barrio, planteás los peligros de quedar entrampados en la reproducción de relaciones de poder cristalizadas, rígidas, de tutela paternalista. ¿Son posibles otras prácticas que se propongan establecer conexiones entre estos dos mundos conjurando este extractivismo proliferante? ¿Se pueden invertir los roles, invertir la alteridad?
—Se está haciendo, hay que ver cómo lo fortalecemos, cómo lo mejoramos, cómo lo profundizamos, para apuntalar nuestras perspectivas de futuro. Es muy importante que exista esa militancia en los territorios de gente que no es oriunda de ahí, me parece fundamental por lo mismo que dije antes: somos una sociedad de clases. Entonces si queremos pensar cómo vamos a coexistir y convivir es fundamental que haya un buen “reparto de lo sensible”, volviendo a citar a Rancière. No existe gente con más capacidad sensorial que los otros, sino que lo sensible es algo común. Es importante que el de la villa pueda opinar sobre la arquitectura de Almagro y no solamente sobre la villa, y a la vez es importante que también lo haga, porque si no habla él de su lugar otros lo harán por él. Entonces son varios “y”. Celebro que un pibe que no pasó ninguna necesidad tenga esa inquietud de ir a conocer e ir a militar. Siempre los veo (o los veía, teniendo en cuenta la pandemia). Siempre doy esta imagen: había sábados en los que yo me estaba yendo a dormir a las siete u ocho de la mañana, y estos pibes a esa misma hora estaban entrando al barrio a dar ayuda escolar o a asistir con lo que sea. Estar en contra de eso es estar en contra de la política en su mejor versión. Ahora, si esos pibes vienen a querer revelar o a ilustrar, ahí sí es un problema. Pero lo importante es que vengan, que haya una interacción, porque hay cuestiones puntuales: si hay analfabetismo en la villa es fundamental que venga alguien a ayudar a alfabetizar; si se sabe que en la villa los pibes no tienen acceso a disciplinas artísticas o al estudio, es fundamental que vengan.
Se fue formando desde hace mucho tiempo una manera de ser y de sentir en las personas de los barrios en la que creen que no tienen que salir de ahí, salvo para trabajar o lo que fuera. Uno siente que salir es como irse a la incertidumbre total. También las distancias cambian un montón: para una persona que habita una villa una distancia de diez cuadras le parece un montón, es como un viaje, una aventura. Hay como una obligación al sedentarismo, entonces hay que lograr más movimiento, que no sientan que si salen a otra cosa que no sea trabajar o comprar se están entregando a un territorio desconocido. Si vemos cómo es el formato militante clásico, el punto A que es el militante siempre va al punto B que es el territorio, nunca el punto B va al punto A. No hay punto C, no hay bifurcación, no hay rizoma ni nada. ¿Qué pasaría si los del punto B vienen a ilustrar a los del punto A? Pero no hay que caer en el lugar común de pedir que no vayan educadores, porque la verdad es que hay personas que van a llevar conocimientos y herramientas que son muy importantes. Ahora bien, lo importante es que no se los niegue a los pibes como tales. Primero y principal, hay toda una maquinaria para borrar toda la subjetividad de esos pibes, sus costumbres, su dialecto, su corporalidad, su forma de vestirse, su forma de ser. Y se cree muchas veces que ese es el fin de la educación, el ir a borrarle la subjetividad al pibe en lugar de ir a transmitirle conocimientos. Es casi como volver a una lógica de civilización y barbarie, donde una parte de la antinomia debe civilizar a la otra. En uno de los poemas de mi nuevo libro Rectángulo y flecha, digo: “La barbarie que salvaría a esta civilización”.
¿Por qué es moda la cuestión de la villa? Creo que, al menos intuitivamente, la clase media ve en la villa mucha más vitalidad que en su propia clase, por lo tanto dicen: “Son más divertidos que nosotros, son más alegres que nosotros, ¿cómo no voy a querer parecerme?” Pero claro, es un parecerse estéticamente nomás. Así y todo, veo ahí algo interesante, no algo negativo. Por ahí es una apropiación, pero deciden apropiarse de tal cosa y no de tal otra. ¿Por qué la clase media no se apropia de la aristocracia? Necesitan apropiarse de la estética de la pobreza porque ahí ven más vitalidad, una fuerza, un movimiento y un deseo que en su propia clase no existen. Ven lo bueno y se lo apropian, pero no dan lugar a la verdadera gente de esos espacios. Ellos se expresan por vos. Así y todo veo que hay una admiración, una fascinación, y una perversión también, quizás, dentro de esa fascinación. Pero no siempre hay motivos oscuros detrás de estas apropiaciones. Uno no quiere parecerse a algo que desprecia, uno quiere parecerse a algo que en el fondo le gusta, por más que lo desprecie. Como dice Genet en El niño criminal: “Vuestra literatura, vuestras bellas artes, vuestras diversiones de sobremesa celebran el crimen. El talento de vuestros poetas ha glorificado al criminal que en la vida odiáis”. En la actualidad argentina veo algo muy interesante en este punto, por ejemplo, el cheto se avergüenza de ser cheto, no está orgulloso, es muy raro encontrar a alguien que diga “yo soy cheto”. El cheto no acostumbra hacerse cargo, siempre los chetos son los otros, el chetaje es siempre una otredad total. Considero interesante esa vergüenza, está bien que vean vitalidad en un lugar donde evidentemente la hay. Y es una vitalidad real porque es una vitalidad incoherente, incomprensible, ridícula. ¿Cómo puede haber tanta vitalidad en un lugar donde está todo muerto, donde abunda la muerte? Vitalidad es que se imponga la vida donde todo tiende a la muerte. Y eso pasa no sólo en una villa, ahora vamos por acá caminando y van a ver a alguien que duerme en la calle cagándose de risa, jugando a las cartas con otro linyera. Y quizás alguien que tiene un sueldo de doscientos mil pesos en el bolsillo está hundido en la tristeza.
—En este rescate que emprendés de esa vitalidad y de la singularidad, en contra del estereotipo y la estigmatización, hay un texto importante en el que hablás de los “neologistas sin diploma”, reivindicando una creatividad plebeya en relación con el lenguaje que resulta socialmente desvalorizada o apropiada de un modo fetichista, en consonancia con esa lógica extractivista de la que hablábamos recién. Es algo clave también en tus películas, en las que prodigás bastante importancia al registro oral.
—Mucha gente me pidió subtitular mis películas en castellano. Esto es algo que ya ha pasado. Antes hablábamos de Visconti, cuando hizo La terra trema (1948) en el norte de Italia le pidieron que la subtitulara en el italiano correcto. A veces no lo tengo en claro, porque por un lado quiero que la gente entienda de qué se está hablando. Pero a la vez me fascina esa cosa ininteligible del lenguaje, me gusta cuando me pasa a mí. Si veo una película mexicana que no entiendo del todo lo que hablan, me maldigo por no entender y maldigo al director o la directora que no subtituló en español normal y también lo disfruto. Es algo ambiguo. Primero, hay que reivindicar ese dialecto, reivindicar su potencia filosófica, porque no es simple crear una palabra. Y estamos hablando de pibes a los que se los suele asociar a la ignorancia total, al vacío mental, al cerebro quemado. Un cerebro quemado no puede inventar una expresión, un término, un juego de palabras. Es bastante difícil tener la capacidad de generar un juego de asociaciones del lenguaje siendo un quemado. ¿No fue el surrealismo eso? ¿No fue el dadaísmo eso? ¿Acaso no fueron movimientos de vanguardia que desarmaban infinitamente el lenguaje oral y escrito? Si los pibes de acá fueran más conscientes, tendría que haber un manifiesto villero, un manifiesto del lenguaje villero. Pero, pequeña diferencia, en las filas del surrealismo y el dadaísmo abundaban burgueses con formación universitaria, tenía un capital material y simbólico muy sólido. A un par de negros de la villa, ¿quién les va a prestar atención si hacen un manifiesto? Es entonces importante reivindicar el argot villero y tumbero porque es arte puro y a la vez algo bien político, porque es gente de la que no se espera que invente nada. Ni siquiera es algo fijo, no es un dialecto que viene desde hace cincuenta años, cambia todo el tiempo, es dinámico, híbrido, en pleno devenir. Es algo de una belleza subestimada y ridiculizada. La lectura que se hace es la de la falta de educación. En todo caso, hay falta de una educación formal, institucional, de lo que es “normal”, pero ahí pasó algo muy interesante entre la experiencia ‒completamente adversa‒ y alguien que se pone a inventar una palabra. Además, no es solamente un lenguaje oral. Es un lenguaje donde es tan importante el silencio como el sonido. Tampoco es un rasgo distintivo de la villa, sino algo antropológico propio del ser humano: hubo momentos en que había que entenderse con señas, porque estábamos en una trinchera o en medio de una cueva, no nos tenían que descubrir, y teníamos que comunicarnos de alguna manera.
* * Tomás Guarnaccia es crítico de cine, editor y estudiante de Artes Audiovisuales (UNA) y Miguel Savransky es docente, investigador y crítico, doctorando en Filosofía (UBA).
Foto de portada: La tinta.

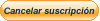

























0 Comentario